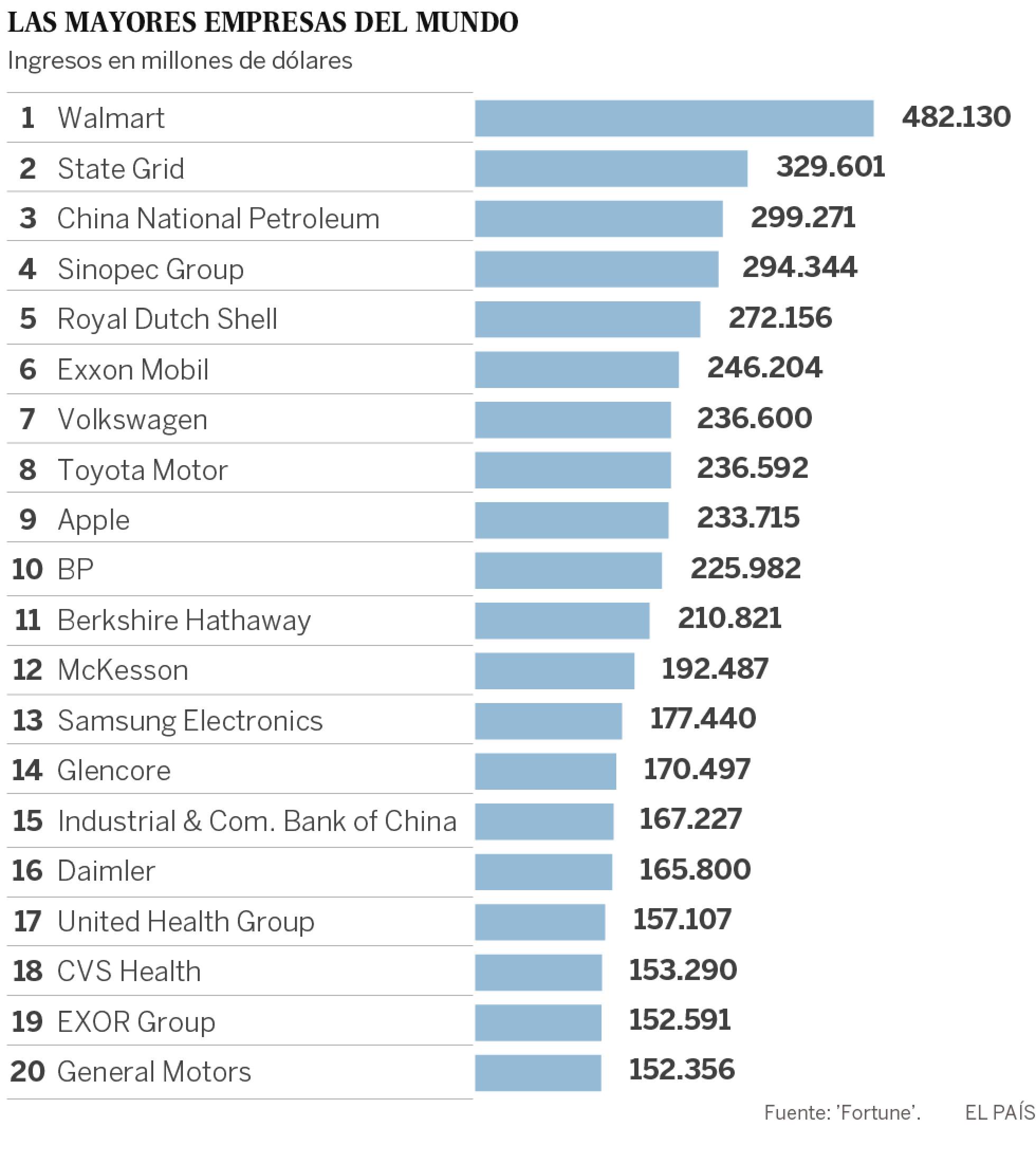El expresidente israelí Simón Peres junto a su esposa, Sonya, en una imagen de 1985
In memoriam Simón Peres.
Peres creía firmemente que orientarse al futuro generaba una energía que permitía superar los obstáculos del pasado y del presente.
Hace 18 años, la televisión israelí produjo un documental sobre las distintas etapas de su vida, y Simón Peres me propuso que lo acompañase a Vishneva, su pueblo natal en Bielorrusia. Entramos en una casa rústica de madera, no demasiado grande. En el espacioso patio cacareaban las gallinas. Aunque le habían advertido que no bebiese del pozo (“Chernóbil ha envenenado nuestras tierras”, explicaban los lugareños), Peres bajó con sus propias manos el cubo enganchado a una cadena, lo volvió a sacar, llenó un vaso de metal y bebió entusiasmado el agua de su infancia. Cuando me contó que, a los ocho años, había destrozado la radio de su padre porque este la encendía el sabbat, le pregunté si su padre le había pegado alguna vez. “A mí nunca me ha pegado nadie”, fue su respuesta. Algo en su tono de voz despertó mi curiosidad. “¿Nadie?”, insistí yo. “¿Nunca? ¿Ni una pelea en el colegio o jugando?”. “Nadie. Jamás. No me han pegado y yo nunca he pegado”. Peres no conoce lo que casi todo el mundo ha experimentado alguna vez en carne propia, en especial los jóvenes, pensé entonces. ¿Podría ser esto una clave –una de las muchas– de su manera de ser, de su forma de relacionarse con el mundo? ¿Por eso acabó siendo un excluido, una persona permanentemente rodeada de un cierto aislamiento?
Y no es que Simón Peres no se mezclase en los asuntos del mundo. Estaba metido hasta las cejas y participaba activamente y con iniciativa en innumerables temas. Se involucraba con desenfreno en las intrigas de la política interior, estaba ávido de acción, ansioso por cambiar el mundo, y, a pesar de todo, siempre parecía en cierto modo aislado. Tenía perspectiva –histórica, fiel a unos principios, abstracta–, y dominaba el análisis de los procesos trascendentales. En eso era brillante. Sin embargo, para las cosas pequeñas que componen la realidad, le faltaba talento y también paciencia.
“El fin de una era”, decían ayer algunas necrologías. Lo decían incluso las de los políticos de derechas que le complicaron la vida y se burlaron de su “visión pacifista”. Pero, en realidad, la era de Simón Peres y de su visión ya había llegado a su fin a mediados de la década de 1990, cuando Isaac Rabin fue asesinado. De hecho, había terminado incluso antes, cuando se malograron los Acuerdos de Oslo que Peres, siendo ministro de Asuntos Exteriores, había hilvanado de cualquier manera a espaldas del entonces primer ministro Isaac Rabin.
El fracaso de los acuerdos y la oleada de violencia que estalló acto seguido provocaron en la mayoría de mis compatriotas la sensación de que Israel había cometido un error fatal al dejarse arrastrar para que confiara en Arafat y los palestinos. Para la mayor parte de la opinión pública israelí, Peres no tenía menos responsabilidad que Rabin en el curso de los acontecimientos. “Criminales de Oslo”, les gritaban los manifestantes de derechas, y afirmaban que sobre la conciencia de ambos pesaba el millar de israelíes muertos en la espiral terrorista que siguió al naufragio de las resoluciones. (Como si, en el caso de que los Acuerdos de Oslo no se hubiesen firmado, los palestinos se hubiesen sometido con docilidad y sin resistencia a la ocupación israelí hasta el fin de los tiempos).
Posiblemente, en aquellos años, el odio por Peres nació del hecho de que, con su elocuencia, con su talento poco común para infundir esperanza, para abrir una ventana al futuro, lograse transmitir a los israelíes desconfiados y marcados por la guerra, aunque solo fuese de forma pasajera y en contra de su instinto, fe en que también para ellos había la variante existencial de otra vida en paz. Mientras nos dejábamos arrastrar por el visionario Simón Peres hacia la idea de un “nuevo Oriente Próximo” concebida por él mismo, los israelíes sentíamos que habíamos burlado nuestro destino marcado por la guerra y las catástrofes; un destino grabado a fuego a lo largo de nuestra trágica historia. Y cuando los Acuerdos de Oslo fracasaron y se frustró la esperanza que, aunque fuese por un instante, nos habíamos permitido, no se pudo perdonar a Peres.
Mientras nos dejábamos arrastrar por el visionario Simón Peres hacia la idea de un “nuevo Oriente Próximo” concebida por él mismo, los israelíes sentíamos que habíamos burlado nuestro destino marcado por la guerra y las catástrofes
Simón Peres era un hombre orientado enteramente al futuro. Mientras el Estado se hundía cada vez más en un relato genealógico de índole religiosa, él pertenecía a aquellos que se entregaban a lo universal, a la ciencia, a la racionalidad, a la democracia y al conocimiento libre; a quienes se catapultaban como un ancla hacia una utopía lejana, aún invisible y, a continuación, se afanaban con todas sus fuerzas en alcanzarla. Peres creía firmemente que orientarse al futuro generaba una energía que permitía superar los obstáculos del pasado y del presente, ahuyentando así la resignación y la apatía que padece actualmente la sociedad israelí.
He aquí un ejemplo del pensamiento y el modo de proceder peresiano: “Fui a ver a Putin”, me contaba cuando ya estaba cerca de los 90, “y le dije lo siguiente: dentro de un año acaba el control de Egipto sobre el Nilo; expira el acuerdo histórico con Gran Bretaña y Francia. Etiopía ya está reclamando el agua y puede haber peligro de guerra. Vayamos los dos a ver a Mursi (el entonces presidente egipcio) y hagámosle una propuesta: nosotros, los israelíes, podríamos proporcionar a los egipcios un Nilo tres veces mayor. Tenemos los medios técnicos para duplicar el caudal de agua de su país. A mí”, proseguía Peres, “Morsi no me escucharía, pero seguro que a usted sí, señor Putin. No utilizaremos la política. La política está caduca. Lo haremos por medio de las grandes empresas, ya que son ellas las que gobiernan el mundo hoy en día”.
Así pensó y actuó Peres toda su vida. Consideraba que el (opresivo, trivial) presente no era más que un impedimento efímero por el cual no había que dejarse detener de ninguna manera. Para él, la resignación no era una opción. La política pasiva de Netanyahu y su rechazo a reemprender las negociaciones israelí-palestinas lo enfurecían, contradecían su código genético, que lo impulsaba sin cesar hacia iniciativas impetuosamente creativas. En nuestras conversaciones ocasionales yo percibía con nitidez lo que Peres ocultaba en público tras su inagotable optimismo: la profunda preocupación que le producían el nacionalismo, el fanatismo y el marasmo político de Israel. Sabía –y no se resignó a ello ni siquiera en sus últimos momentos– que en su país estaba germinando una realidad catastrófica para ambos pueblos, y que él, el propio Simón Peres, pertenecía al bando derrotado por la historia.
Era un hombre contradictorio. El joven que soñaba con ser “pastor de ovejas y poeta de las estrellas” se convirtió en líder de un país entregado la mayor parte del tiempo a la guerra y el derramamiento de sangre. Durante años se negó a reconocer que la creación de un Estado palestino fuese la solución al conflicto, y apoyó los inicios de la política de asentamientos en los territorios ocupados. Más tarde se convirtió en un estadista que simbolizó como ningún otro la disposición al compromiso y el esfuerzo por lograr una paz histórica con los palestinos. En la batalla contra sus adversarios políticos se manifestó como un manipulador sin restricciones, lo cual, no obstante, delataba en él–y nadie podía sustraerse a ese influjo– auténtica grandeza. Era un amante de la cultura y un defensor convencido de los derechos humanos, pero sobre su conciencia pesaba la muerte de más de un centenar de refugiados que en 1995 perdieron la vida en Líbano cuando Israel bombardeó la población de Kafar Kanna.
En los próximos días intentaremos seguir ahondando en el fondo de su personalidad. Tal vez justamente aquello que hacía de Simón Peres una persona tan compleja y fascinante fue lo mismo que motivó que los israelíes dejasen de elegirlo para ocupar altos cargos. Fue derrotado una y otra vez en las elecciones y se quedó con la etiqueta del eterno perdedor. Durante años libró incansablemente una desagradable batalla contra Isaac Rabin, preferido por el pueblo y (solo en apariencia) más franco y fácil de descifrar. Tal vez a su compleja personalidad se deba no solo que Peres perdiese las elecciones, sino también que se viese privado de algo que a otros políticos menos capaces sí les ha cabido en suerte: el afecto de la multitud.
Desde el mismo comienzo de su carrera política, Peres fue sin duda un hombre importante, pero no por ello querido. No era, sencillamente, uno más, alguien que pudiese apelar directamente al corazón de los israelíes, o, mejor dicho, a sus vísceras. Por eso los años como presidente le hicieron tanto bien, ya que, estando en el cargo –así lo sentía él–, fluyó por primera vez hacia su persona el afecto de la mayoría de la población israelí; en él le abrieron por fin su corazón también aquellos que hasta entonces habían visto en él al excéntrico visionario y, en más de una ocasión, incluso al traidor.
Así es como yo lo recordaré: una tarde lo llamé por teléfono al despacho presidencial para convencerlo de una idea que pensaba que le podía interesar. “¿Y por qué por teléfono?”, me preguntó. “¿Está libre esta noche? Pues entonces, pásese a cenar”.
El palacio presidencial estaba medio a oscuras, y, entre sus jóvenes guardaespaldas, Peres parecía viejo y solo. Cuando entré en su despacho, se irguió, la vida iluminó su mirada, y se entregó inmediatamente a un monólogo sobre los Gobiernos actuales de todo el mundo, demasiado débiles como para resolver ni uno solo de los problemas vitales en materia de economía y seguridad. Luego habló de un proyecto científico, el Centro Peres para la Paz, que trabajaba en los últimos avances médicos: “Pronto tomaremos los medicamentos a través de la fruta. En ella habrá de todo, desde remedios para el dolor de cabeza hasta píldoras contra el envejecimiento”. Luego pasó a la nanotecnología, uno de sus temas favoritos, y me pintó el escenario de la guerra del futuro, sobre el cual volarían “avispas” electrónicas dirigidas por control remoto. Asimismo se refirió “a los mayores enemigos de la democracia en el mundo árabe: los maridos que niegan a sus esposas la igualdad de derechos”, y de los cinco libros que estaba leyendo al mismo tiempo, uno de ellos Cincuenta sombras de Grey (“La lectura me ha aburrido. Nada de creatividad, nada de auténtico erotismo”).
La cena fue sencilla, como en los días del kibutz: tortilla de setas, ensalada de verduras picadas con queso, unos cuencos de requesón, pan de comino y un vaso de vino tinto. Peres habló y se rió. Recordó el histórico encuentro entre Ben Gurión y De Gaulle, en el que él estuvo presente. Yo lo observaba. Desde que lo conocí personalmente, sentía por él profundo respeto y admiración. Precisamente sus contradicciones lo convertían para mí en un ser humano conmovedor y fascinante. Esta persona ha visto pasar casi un siglo y, a su manera, le ha dejado su impronta, pensaba. Solo algunos han tenido el privilegio de vivir una vida tan plena y apasionante. Se lo dije. Hizo un gesto quitándole importancia y, riendo, respondió: “¡Pues no he hecho más que empezar!” Durante un instante lo vi feliz, tanto como si creyese en sus propias palabras.
FUE UNO DE LOS GRANDES POLÍTICOS QUE LUCHÓ POR LA PAZ Y AHORA NO EXISTEN.